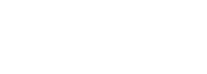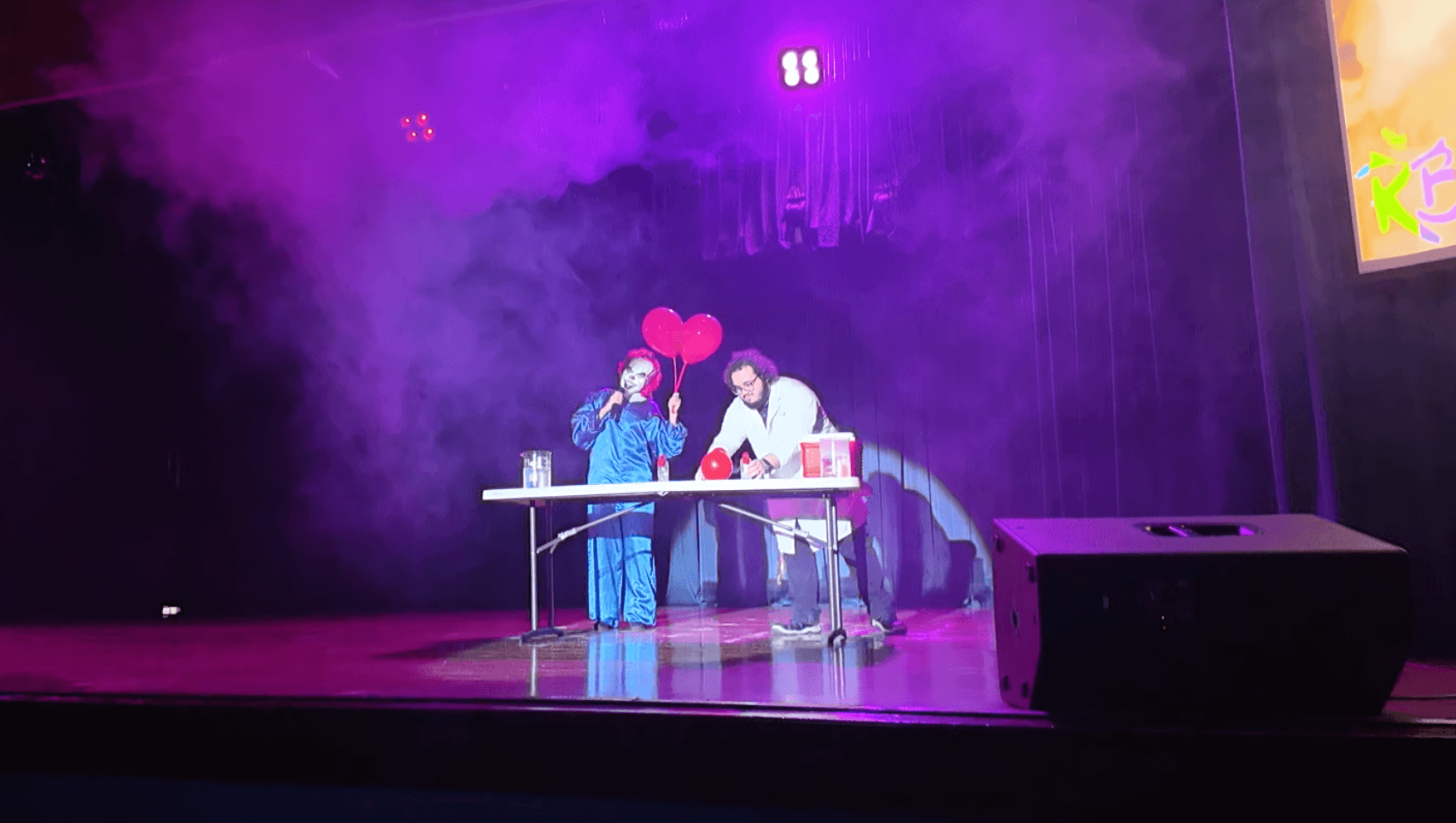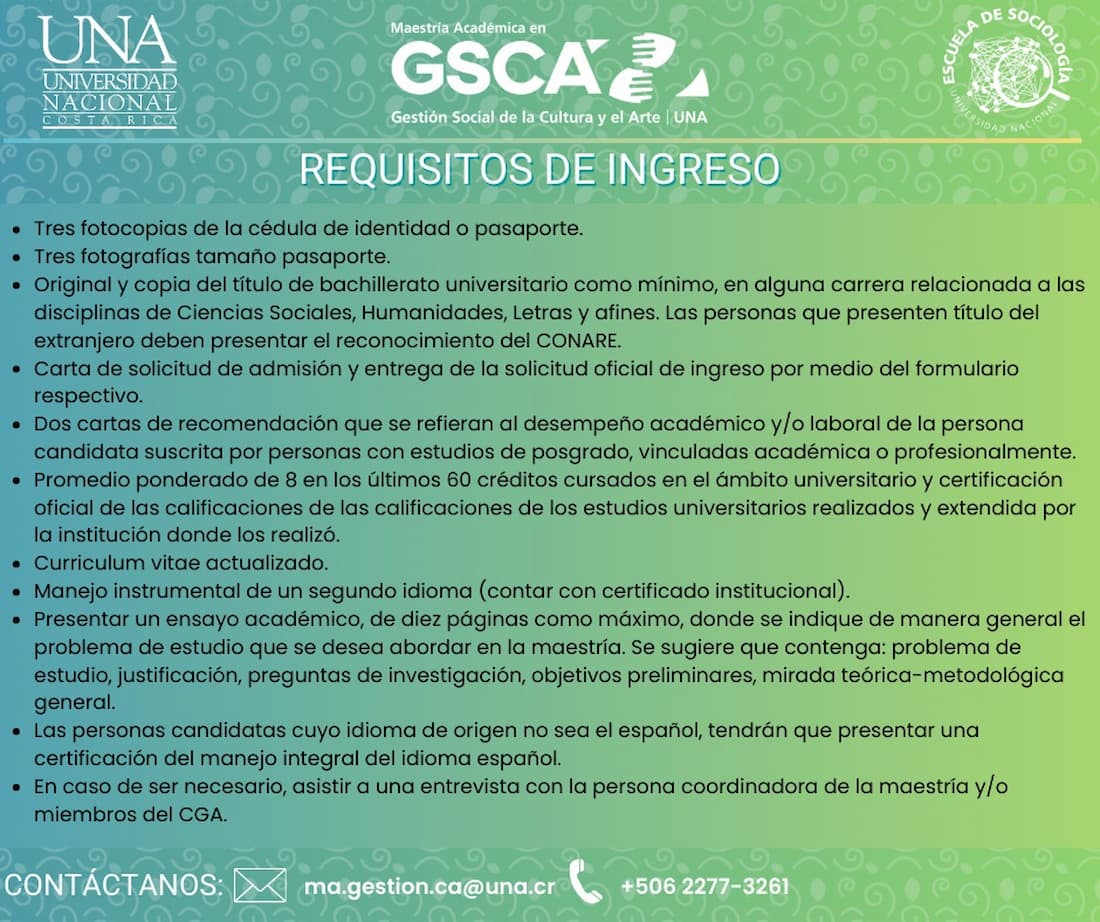Justo cuando el país comenzó a lograr avances en materia de equidad e igualdad en derechos hacia las mujeres, comenzaron los retrocesos. La eliminación de los programas de Afectividad y Sexualidad en centros educativos, el aumento en los casos de violencia y, más recientemente, la derogatoria de la norma técnica sobre la interrupción de un embarazo cuando está en riesgo la vida de la madre representan señales de lo que las especialistas llaman el backlash antifeminista.
Para la académica Raquel Güereca, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de México, las decisiones del actual gobierno de Rodrigo Chaves caben dentro de esa categorización “sobre todo, porque podemos observar que a lo largo y ancho del mundo el conservadurismo se ha extendido y ha tomado otras formas más allá de las visiones religiosas y una de las formas más contundentes es en este backlash”, expresó.
El término no es nuevo. Incluso, desde 1993 la escritora y periodista Susan Faludi indicaba “que son las actitudes y discursos contrarios al feminismo en una reacción regresiva ante los avances de las mujeres”. El parlamento europeo lo definió en el 2019 como “la resistencia al cambio social progresivo, la regresión de derechos obtenidos o el mantenimiento del status quo no igualitario”.
Güereca se refirió al tema durante la conferencia El backlash antifeminista en las universidades, organizado por el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA).
El tema se trató en un contexto donde el Gobierno anunció la derogatoria de la anterior norma técnica sobre el aborto terapéutico, bajo el decreto 42113-S, un compromiso pactado con grupos evangélicos costarricenses. La nueva norma, entre otros cambios, no valora la posibilidad de interrupción del embarazo si la vida de la madre no está en riesgo y se le otorga al padre biológico la decisión del consentimiento informado en caso de que la madre no se encuentre en un estado consciente.
“Los avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de otros grupos históricamente discriminados siempre han estado acompañados de tensiones y resistencias. No obstante, en los últimos años hemos visto cómo esos ataques se han profundizado, encontrando sinergia y complicidad con los discursos conservadores y antiderechos”, consideró la experta.
A través de la historia, los movimientos feministas en el ámbito mundial han logrado avances relevantes en materia de equidad a través de nuevos lenguajes, normatividad jurídica, prevención y sanción de la violencia. En el caso costarricense se ha aprobado legislación para erradicar la violencia política contra las mujeres (10.235) o la ley sobre Derechos de la mujer durante la atención calificada, diga y respetuosa del embarazo (10.081). Sin embargo, los aumentos en los casos de femicidios (26 casos al 21 de agosto, superando ya la cifra de 2024) y el incremento de la violencia digital con discursos de odio y ataque, representan cuotas pendientes.
Güereca se refirió a las “olas violeta” que han acompañado los avances en América Latina en los últimos diez años e indica que los nuevos campos de acción de las luchas están en la docencia y la investigación de las universidades, los medios de comunicación emergentes y en el activismo digital.
Citó el caso que representa un antes y un después de la lucha feminista en México. El 24 de abril de 2016 se llevó a cabo la marcha que se conoció como la “primavera violeta” en contra de la violencia de género y la impunidad. Madres de víctimas de femicidio se agruparon de manera masiva en la Ciudad de México, de donde se posicionó la etiqueta #24ª, de gran repercusión digital.

Las formas del backlash
La académica resaltó las distintas manifestaciones que tiene este fenómeno:
1. Niega la necesidad del cambio.
2. Niega la posibilidad del cambio. Se difunden mensajes que justifican el comportamiento por género, a través de expresiones como “el hombre es violento por naturaleza” o “las universidades no pueden cambiar un problema estructural”.
3. Ataca a los mensajeros del cambio y rinde homenaje a los agentes reaccionarios. En este ámbito, el descrédito y hasta la ofensa buscan opacar las acciones de aquellas personas que lideran luchas feministas. Esto lleva incluso al “encubrimiento patriarcal de profesionales sexistas y violentos”, ejemplificó.
4. Resiste al cambio mediante la inacción o el sabotaje. Estas situaciones se presentan, por ejemplo, cuando se desfinancian programas, no existen sanciones penales ni administrativas o se minimizan denuncias tachándolas de “falsas” o “incorrectas”.
Raquel Güereca considera que ante el restablecimiento de estos patrones, las universidades deben reconocerse como espacios sociales de conocimiento, integración e interacción, desde donde se luche contra lo que estima son “saldos pendientes” en la materia y que van de la mano con ideologías limitantes y que posicionan ante el colectivismo el “derecho a no saber”.
“Desde las universidades han surgido los conceptos que han sido llevados a la norma. Por ejemplo, en el tema de la violencia ha sido la academia feminista la que nos dio ese concepto del femicidio. Entonces, cuando nos quedamos en silencio estamos permitiendo que el problema avance”, apuntó.
Citando a la filósofa Judith Butler, indicó que “solo cuando sabemos que nos necesitamos los unos a los otros, reconocemos también los principios básicos que conforman las condiciones sociales democráticas de una ‘vida vivible’”.