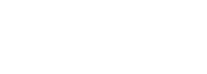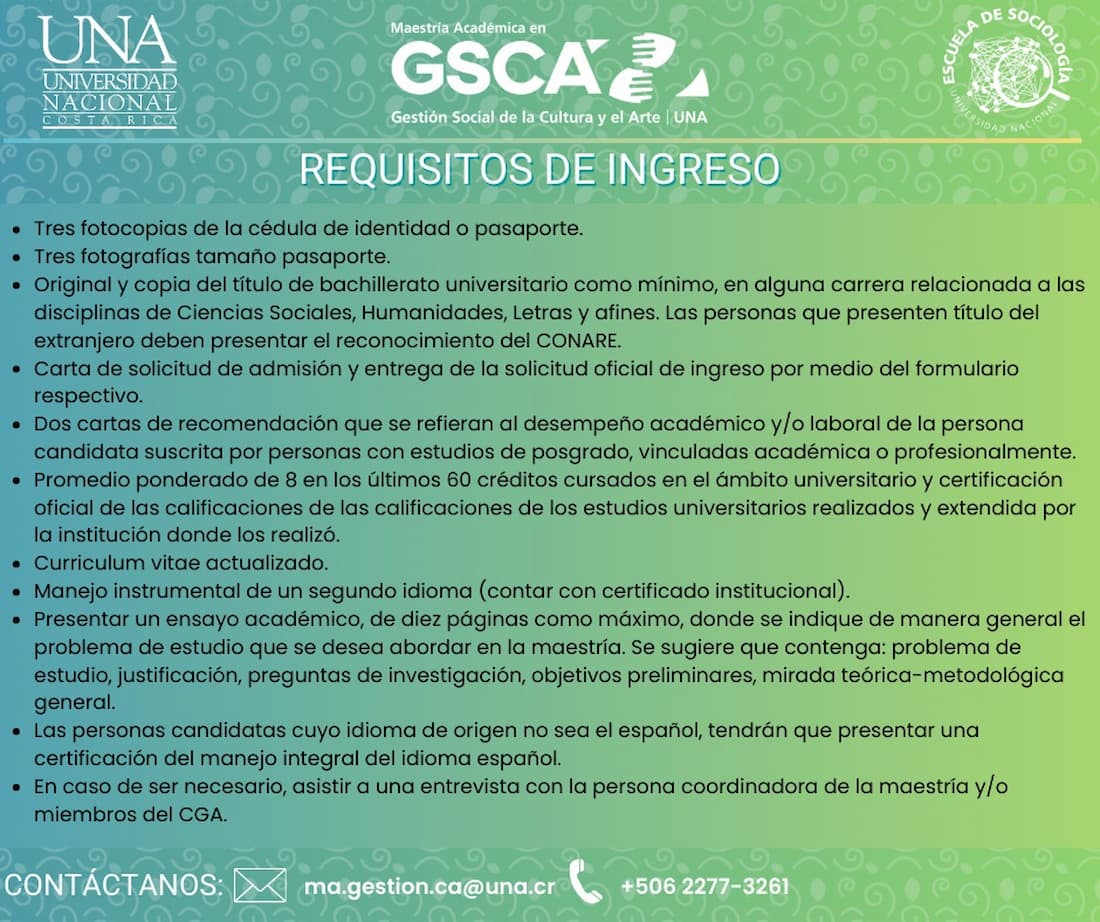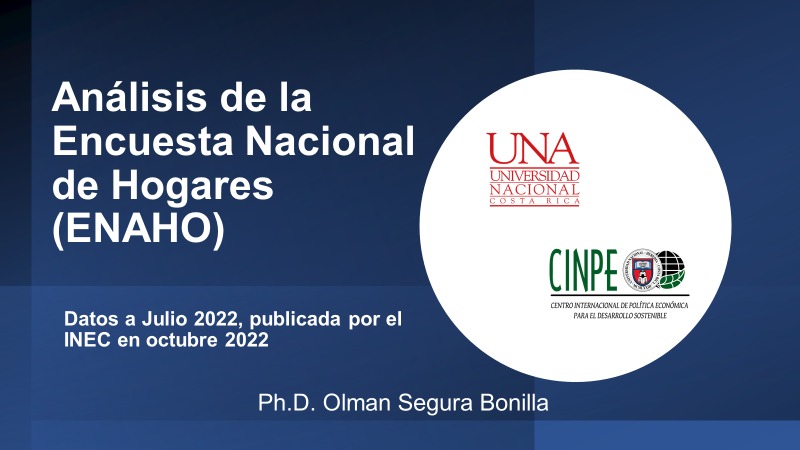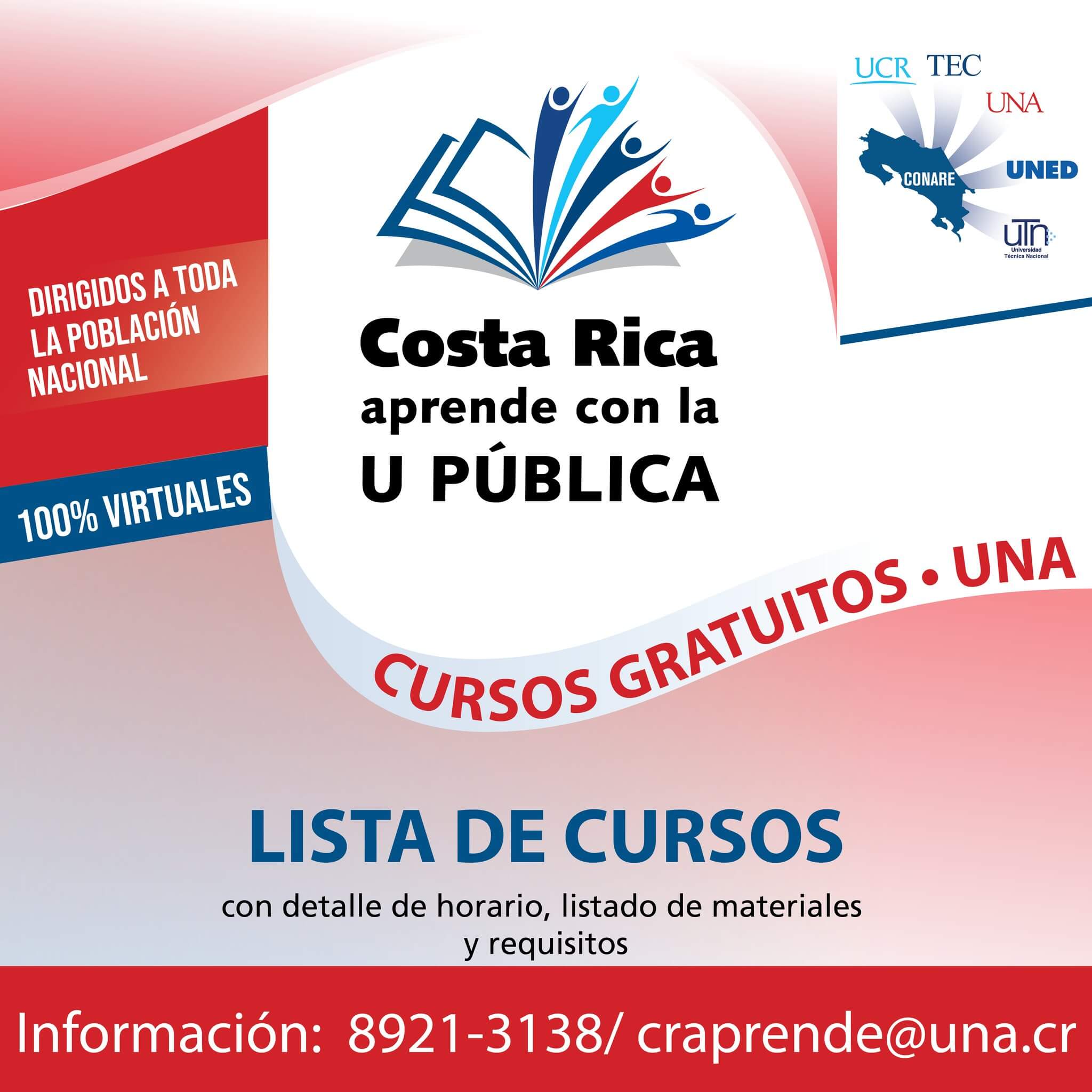Pablo Chaverri Chaves, (*) académico INEINA-CIDE
¿Cómo será la sociedad costarricense en el año 2073?, ¿qué cambios habrá?, ¿qué retos implican para la UNA? Es imposible predecir los cambios con precisión, pero sí es posible identificar algunos de los factores de los cuales dependerán, y uno de los más decisivos será el de las políticas de niñez y adolescencia que el país formule, ejecute y evalúe en la actualidad. Es decir, si queremos saber cuál será el estado de la población en el futuro hay que ver cuál es el estado de su niñez y adolescencia actual y por venir.
¿Por qué las políticas de niñez y adolescencia son decisivas para el presente y el futuro de la UNA? Las universidades trabajan con sus estudiantes sobre las bases de lo que estos traen y, por ello, solo pueden hacer un buen trabajo si admiten personas en condiciones óptimas para tener éxito en las exigencias de la educación superior y esto depende, en gran medida, de las circunstancias de vida y desarrollo que han tenido o de las que han carecido en sus años previos al momento de ingreso universitario. Esto es crucial para la UNA debido a su modelo de admisión y su compromiso con el ingreso y graduación de estudiantes de condiciones socioeconómicas desfavorables, para quienes el acceso, mantenimiento y logro en el nivel superior es más difícil que para quienes no las han enfrentado.
La sociedad costarricense, con sus cerca de cinco millones de habitantes, se asemeja a un individuo con pies de barro, pues uno de cada tres niños y niñas vive en condiciones de pobreza, lo cual compromete sus posibilidades de desarrollo a largo plazo, en un mundo que va a demandar competencias y calificaciones educativas de exigencia creciente.
Otro de los factores que definirá el futuro será el cambio demográfico. Costa Rica combina un perfil de alta esperanza de vida al nacer, junto a una baja natalidad, lo cual transforma la estructura poblacional e implica grandes retos, especialmente en la base y en la cúspide de tal estructura, pues es en la etapa inicial y final de la vida donde se depende más de los demás y se requieren más servicios y apoyos sociales de cuido de alto costo que deben preverse.
Lo anterior, desde el punto de vista universitario, implica que la formación de alta calidad en carreras orientadas al cuido tendrá una demanda importante, y esto es contrario al estereotipo instalado de que solo se requerirán carreras de ciencias básicas, tecnología, ingeniería y matemática (STEM). Por el contrario, disciplinas que investigan y atienden necesidades de cuido serán muy importantes, por lo cual resulta crucial fortalecer su calidad y desarrollar su rigurosidad científica, para que puedan orientarse hacia una atención basada en evidencia.
Frente a las dificultades para predecir con exactitud las demandas futuras de conocimientos y habilidades, resulta clave que la UNA defienda y amplíe su modelo de formación integral, pues el reto no consiste en formar solamente a súper especialistas con visión de “tubo” (capacitados para ver solamente un objeto muy específico), sino también en saber formar habilidades multidisciplinarias, creativas y metacognitivas, donde áreas interdisciplinarias, las artes y la filosofía tendrán un gran reto a resolver. ¿Estarán a la altura de este?
Es posible que ante el aumento de la complejidad de los diversos procesos sociales, se incrementen las necesidades de conocimientos y aprendizajes dinámicos, donde el estudiante, habida cuenta de fuertes habilidades investigativas, tendría el reto de autogestionar, hasta cierto punto, su propia educación superior, orientándola ya no solamente a la obtención de un título, sino a la resolución de problemas de difícil solución, donde será crucial conectar teoría y práctica. Al respecto, se podrían diseñar programas de estudios dinámicos e interdisciplinarios, donde más que un campo de conocimiento, el estudiante acreditará competencias (habilidades, conocimientos, actitudes y valores) que se demostrarán con productos, actividades y logros de valor social y no solo personal.
El Aprendizaje en Servicio Solidario podría ser un campo de alto impacto social, pues en este las personas estudiantes no solo aprenden haciendo, sino (y sobre todo) sirviendo, ya que tienen el reto de identificar problemas en sus comunidades e integrar conocimientos teóricos y prácticos para resolverlos de forma sostenible, de manera que forman no solo competencias técnicas e intelectuales, sino también éticas, que es donde reside el reto más grande de la humanidad en el siglo XXI. Lo anterior debido a que, si bien la humanidad nunca había generado tanta riqueza como en la actualidad, es posible que tampoco haya generado tanta desigualdad, por lo que el desafío es no solo formar para la creación de riqueza, sino para su distribución justa y solidaria, contribuyendo a construir sociedades más equitativas y prósperas. El reto de la UNA aquí es dar crédito al servicio comunal estudiantil articulado con la formación integral, orientados hacia el impacto social.
También será de difícil solución la sostenibilidad ambiental porque si logramos desarrollo económico próspero, también necesitaremos muchos recursos naturales para sostenerlo. Aquí es donde se requieren mentes y acciones de alto nivel que, integrando conocimientos científicos, reflexiones éticas rigurosas, emociones sociales y herramientas tecnológicas, sean capaces de ofrecer respuestas que encuentren el equilibrio socioeconómico-ambiental. Si no lo conseguimos, nuestra propia especie estará en peligro inminente de extinción.
En el avance hacia una sociedad más basada en el conocimiento y la información, el reto, la pertinencia y la relevancia de las universidades solo aumentará. ¿Estaremos a la altura? Confío en que sí. En un mundo crecientemente interconectado y complejo es muy difícil saber cómo será la sociedad en 2073, pero de lo que sí podemos tener certeza es que esto dependerá de lo que pase hoy con las generaciones de niños, adolescentes y jóvenes, y la UNA tiene mucho que decir y aportar al respecto.
Como lo señalan de forma confluyente diversas evidencias científicas recientes desde diferentes puntos de vista (antropología, psicología, neurociencia, economía), lo que diferencia a la humanidad de otras especies y le permite no solo sobrevivir en condiciones hostiles, sino conquistar el mundo, no son su inteligencia individual, ni sus habilidades físicas, ni sus herramientas, por sí solas, sino lo que está detrás de todas ellas: su inteligencia cultural, es decir, su capacidad de integrar los aportes de muchas mentes, que está asentada, a su vez, sobre la capacidad de cuidar y dar mayor oportunidad de aprendizaje a sus integrantes más pequeños, que es la etapa en la que se sientan las bases de todo nuestro aprendizaje en etapas subsiguientes.