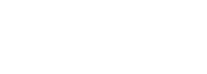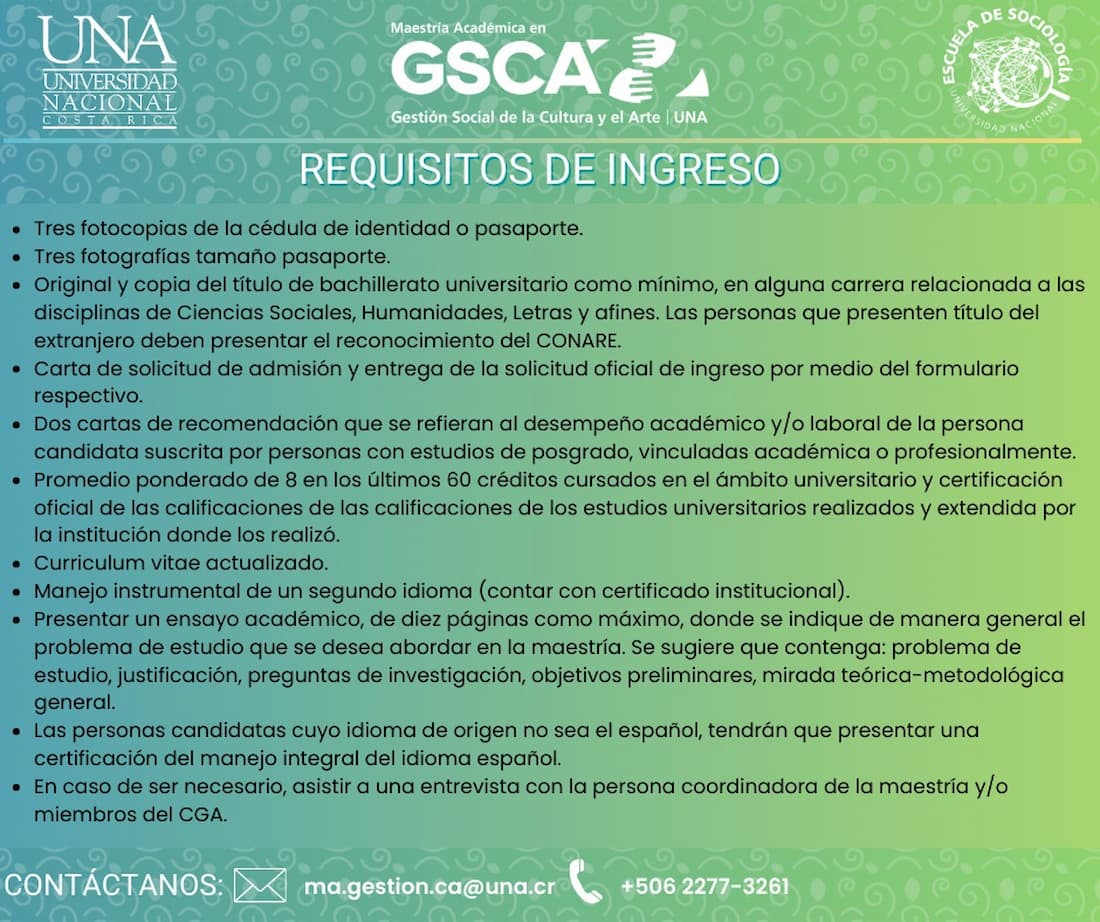El 29 de enero anterior el Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció, en conferencia de prensa, los cambios que aplicará en el programa de educación religiosa desde este curso lectivo, orientados hacia la formación integral de las personas a partir de valores universales. Las autoridades académicas de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional (UNA) valoraron como positiva la reforma planteada.
En entrevista con UNA Comunica, el director y subdirector de la Escuela, Francisco Mena y Diego Soto, respectivamente, afirmaron que el nuevo programa tiene una visión más intercultural y menos laical en la enseñanza. “Yo lo que veo es que el programa pasó de ser un documento eclesiástico implementado en el MEP a ser uno laico”, indicó Mena.
Por su parte, Soto agregó que “el nuevo plan no quiere ser catequético, aunque desde luego contiene temas de larga tradición en teología católica, pero se diferencia en que antes la educación religiosa sí era la enseñanza del catolicismo”.
Una de las ventajas que observa Mena es la flexibilidad temática, lo que puede facilitar el diálogo interreligioso a lo interno de las aulas, sin que esté apegado de manera irrestricta a la doctrina católica.
Eso sí, los expertos identifican una inspiración en la visión del papa Francisco relacionado con las preocupaciones sociales que afectan al mundo actualmente. Bajo su pontificado, por ejemplo, el obispo de Roma emitió la encíclica Laudato Sí, donde enmarca una relevancia hacia la tierra, la ecología y las personas en condición de pobreza.
El tema de la enseñanza de la religión en centros educativos fue abordado, además, en el reciente estudio Percepción de la población costarricense sobre valores y prácticas religiosas 2024, a cargo de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, con el apoyo del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo).
En uno de sus resultados, un 80% de las personas encuestadas está de acuerdo en que se imparta educación religiosa en escuelas y colegios públicos. Sin embargo, un 63% considera que dicha enseñanza debe basarse en las creencias de distintas religiones, tanto cristianas como no cristianas.
Mena y Soto comprendieron las críticas que han surgido tras el anuncio de estos cambios, hechos en el mismo momento en que la exministra de Educación, Anna Katharina Müller, hizo pública la eliminación del programa de Afectividad y Sexualidad Integral y de la conmemoración del Día contra la Discriminación por Orientación Sexual. Además, que dichos enunciados los hiciera acompañada por representantes de diversas iglesias que se hicieron presentes en Casa Presidencial.
A pesar de esto, los académicos de la UNA manifestaron que el proceso para consolidar la propuesta de cambio en los programas de estudio de educación religiosa abarcó los últimos 10 años por parte del MEP. “Al presentarse en este contexto, se podría asociar con todo lo que está pasando, pero como nos decían de parte del Departamento de Educación Religiosa (DER) del Ministerio, no se trata de una iniciativa ni siquiera de esta Administración o incluso de las anteriores”, apuntó Francisco Mena.
El director de la Escuela de Ciencias Ecuménicas descartó, a su vez, que esta unidad académica de la UNA tuviese alguna participación o aporte en su construcción. La elaboración estuvo a cargo del Departamento de Educación Religiosa del MEP.
¿De qué manera este programa reformulado puede implicar un cambio a nivel de la enseñanza que se imparte en la Escuela? Los académicos de la UNA indicaron que sí están acompañando a funcionarios de la DER en capacitaciones y en la apertura de espacios donde pueda abrirse un diálogo sobre los contenidos. “Pero también se da en medio de una serie de transformaciones a lo interno de la Escuela y de un rediseño del plan de estudios que también arrancó este año, por lo que podemos decir que ya íbamos encarrilados”, agregó el subdirector Diego Soto.
El entendimiento de la realidad centroamericana, particularmente la costarricense, desde una visión intercultural y donde las religiones juegan un rol clave dentro de las distintas formas de crear comunidades y de entender la realidad social, es la aspiración que se propone la Escuela.
“No solo es una cuestión de empleabilidad, sino también de vocación. Nosotros simplemente no podemos formar a una persona que vaya a enseñar contenidos, porque también existe una implicación humana y social en esta área de la educación. Nuestros estudiantes necesitan adecuarse con una visión pedagógica que lo lleve, por ejemplo, a un diálogo interreligioso en el aula, desde la perspectiva intercultural”, agregó Mena.
Antecedentes
Los cambios en el MEP y en la propia Escuela tienen como antecedente la lucha que se dio incluso ante la Sala Constitucional para que los graduados de las universidades públicas pudieran trabajar en la enseñanza de la religión en centros educativos, sin tener que contar con la missio canónica, permiso que la Conferencia Episcopal tramita ante el Vaticano para ejercer la docencia en esta rama.
“Si vos tenés un título de educación religiosa de una universidad pública que está reconocida por el Estado y querés trabajar en la educación que da ese Estado, pero al mismo tiempo te dicen que necesitas permiso de un ente privado, entonces se están violentando tus derechos”, reflexionó Mena.
Finalmente, los magistrados constitucionalistas dieron la razón a los accionantes (algunos de ellos egresados de la UNA) y el requisito se eliminó, lo que abrió el camino hacia una enseñanza bajo una estructura laica y no pastoral, que ahora se viene a complementar con los cambios aprobados en los planes de estudio que rigen para este 2025.