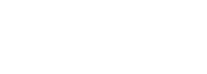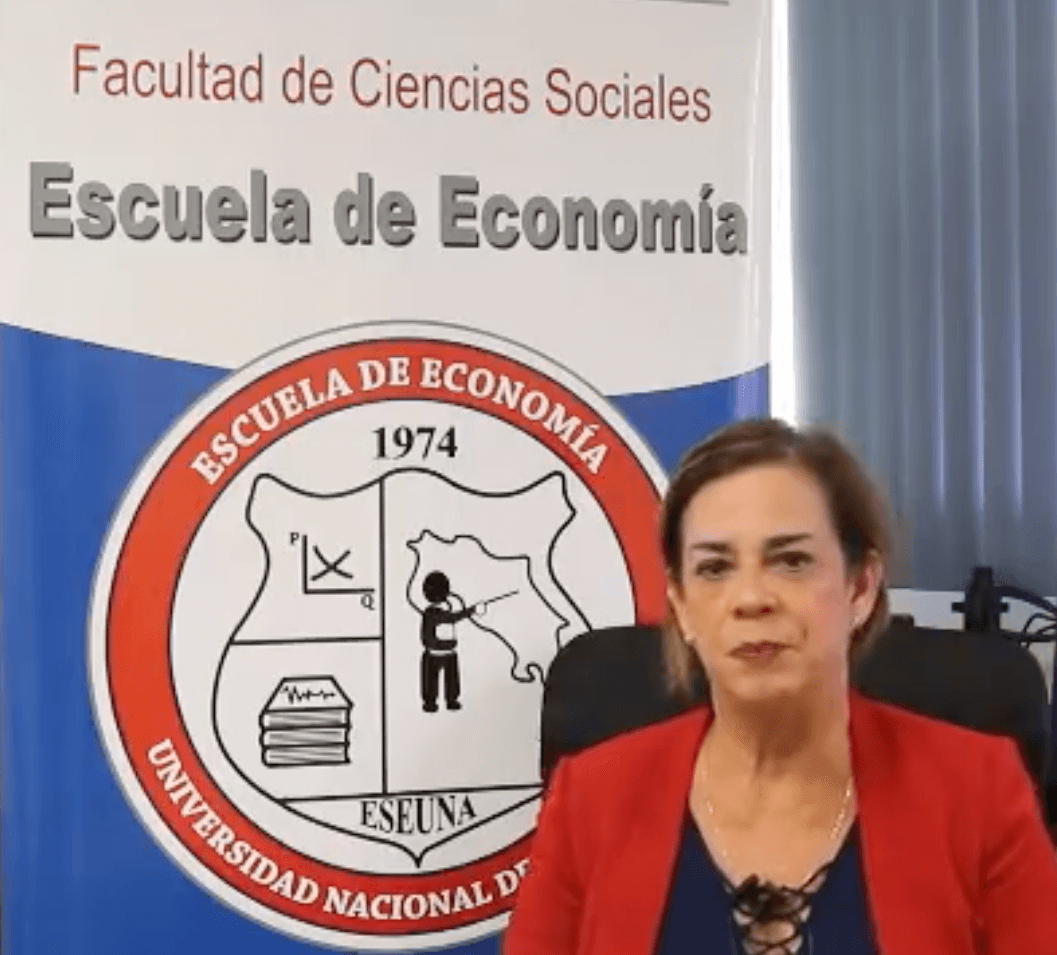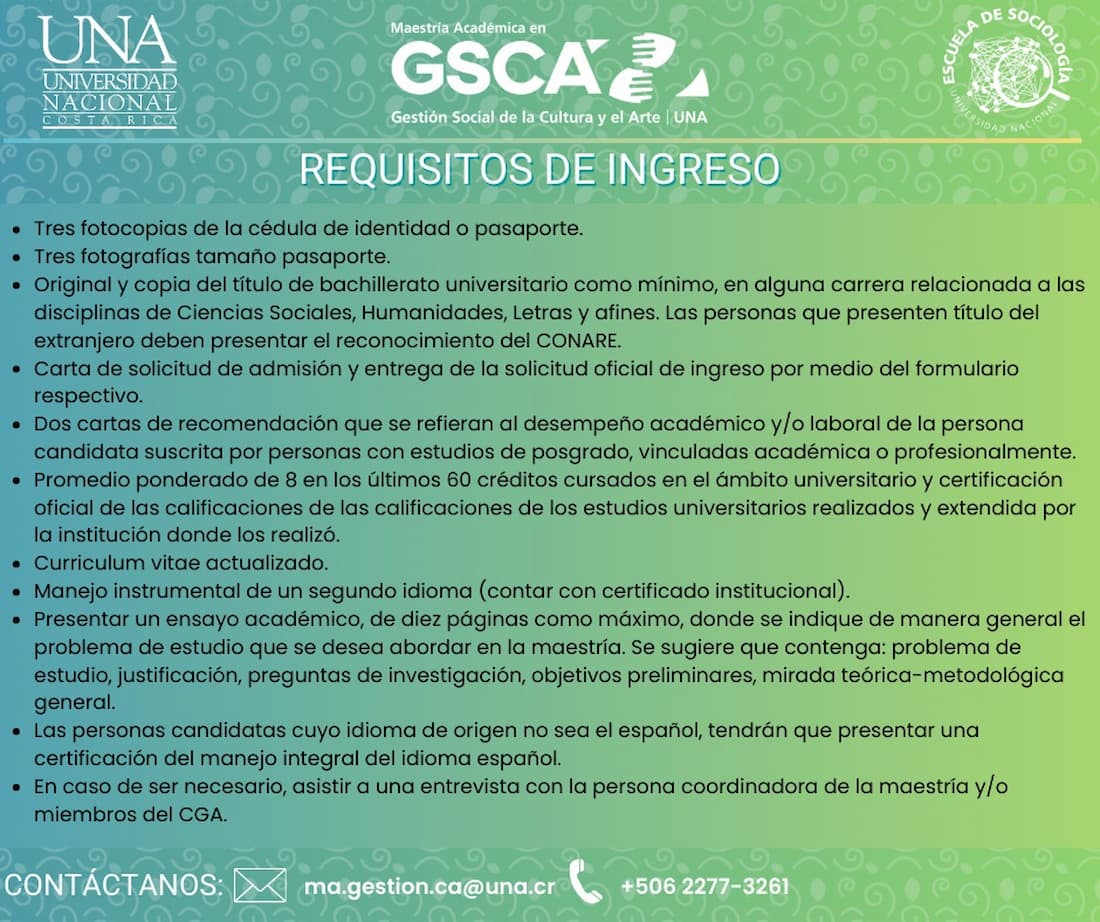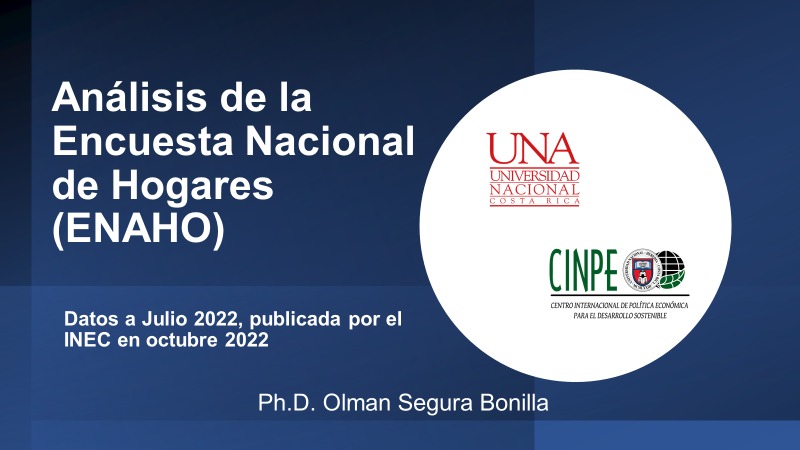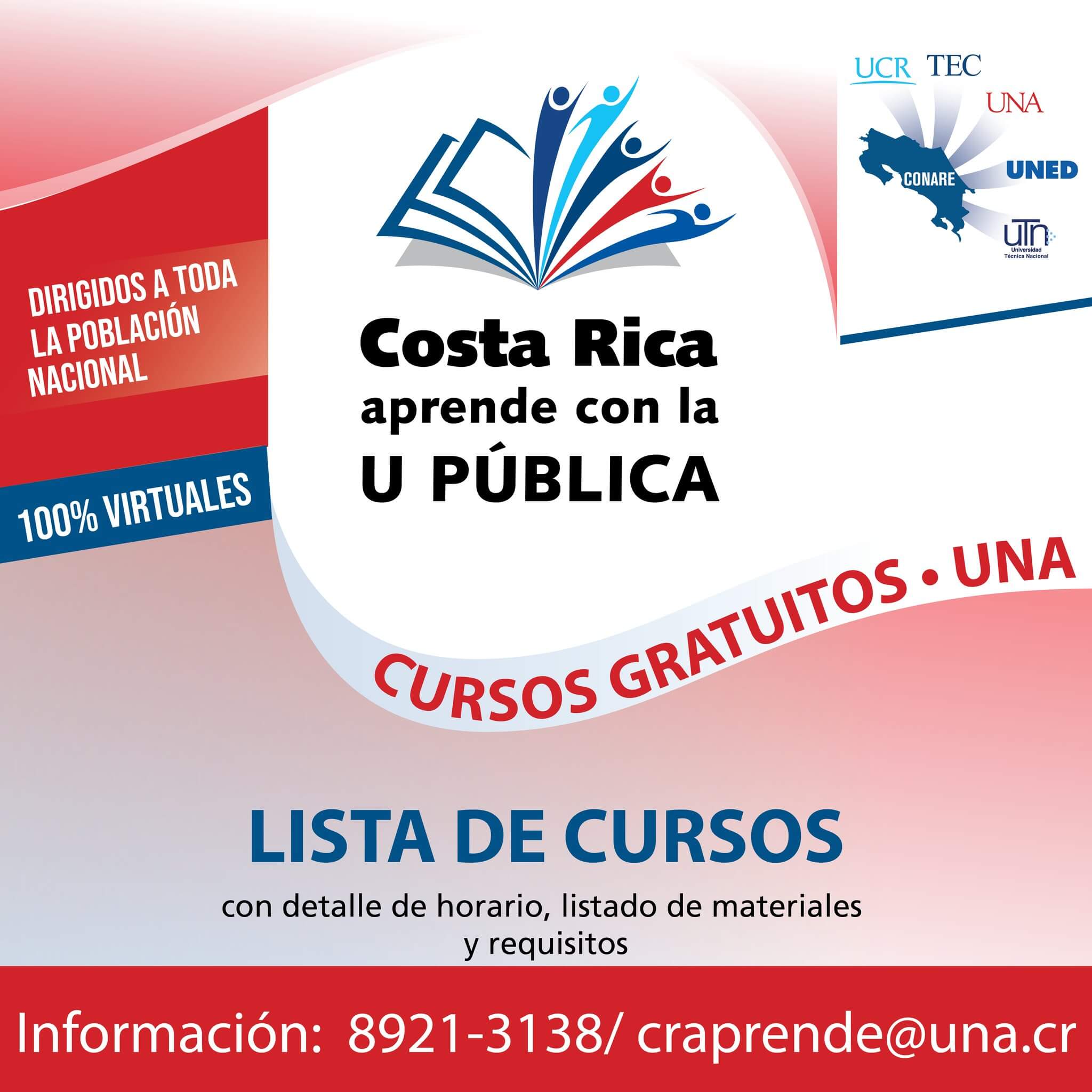Martes económico
Notas para una agenda de reactivación económica
Elaborado por: El Observatorio de la Coyuntura Económica, Escuela de Economía, Universidad Nacional (UNA).
A finales de enero anterior, el Banco Central de Costa Rica dio a conocer que la producción nacional creció un 7,6% durante el 2021, siendo esta la tasa más alta en los últimos 13 años (8,2% en 2007). Sin embargo, es necesario interpretar con prudencia el anterior resultado, por cuanto se está comparando el dinamismo económico contra un año excepcionalmente complicado: el 2020.
Para eliminar este efecto, se procedió a calcular cuál fue el crecimiento promedio de la producción para entre el 2019-2021, lo que brindó un resultado del 1,6%, por debajo del valor observado para los periodos 2017-2019 (2,5%) y 2015-2017 (4,2%), ambos desde luego, sin el efecto COVID-19.
En síntesis, la “tasa de crecimiento rebote” observada en el 2021 fue insuficiente en comparación al desempeño observado en años previos.
Lo anterior, evidencia la necesidad de tomar una serie de medidas para facilitar la reactivación económica y la generación de empleo (tema ampliamente tratado por diferentes expertos); sin embargo, no solo se trata de crecer “más”, sino también “diferente” (lo que también podría ayudar a crecer más a la vez), para así superar la dualidad productiva que ha caracterizado desde hace tiempo a la economía costarricense.
¿En qué consiste esa dualidad productiva? Consiste en la existencia, por una parte, de un conjunto de actividades muy dinámicas (normalmente asociado al sector exportador transnacional), que generan empleos de calidad con salarios relativamente altos, que además, tiene una mayor capacidad para sortear los efectos adversos de las crisis (tal como la generado por el COVID-19) y, por otra parte, una serie de sectores no tan dinámicos, orientados más al mercado interno, con un nivel salarial inferior y con mayores resistencias para superar las adversidades del entorno.
La siguiente información, para el periodo 2016-2021, ilustra lo argumentado previamente:
- Dinamismo: el crecimiento[1] acumulado de las empresas del régimen especial es de 108%, contra el modesto 10% de las empresas del régimen definitivo (base local).
- Exportaciones: las ventas al exterior de las empresas del régimen especial aumentaron casi que el doble (96%), mientras que las pertenecientes al régimen definitivo lo hizo en 20%.
- Recuperación ante COVID-19: el nivel de actividad y exportaciones de las empresas del régimen definitivo superaron los efectos de la pandemia en 6 y 8, respectivamente, mientras que las empresas del régimen definitivo en 18 y 13 meses.
La anterior situación, también se observa en el mercado laboral, de acuerdo con la información contenida en la última Encuesta Continua de Empleo (promedio móvil febrero-abril 2022) del INEC, el empleo formal superó los niveles observados previos a la pandemia, sin embargo, aún falta por recuperar 8 de cada 100 empleos informales, así como 4 de cada 100 empleo entre las mujeres.
En consecuencia, una economía y sociedad que aspira a crecer más, pero también de una forma inclusiva, para así reducir el desempleo, la pobreza, las brechas de género y las crecientes desigualdades observadas en los últimos años, requiere “atacar” esta dualidad productiva - laboral.
En este sentido, desde el Observatorio de la Coyuntura Económica, se considera importante considerar las siguientes acciones como parte de la agenda para la reactivación económica:
- Complementar los esfuerzos de atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) con acciones tendientes a incrementar sus encadenamientos productivos con las empresas de base local, para tales efectos, se requiere del apoyo gubernamental para que estas empresas puedan cumplir con los estándares de calidad que implica convertirse en proveedor de las firmas exportadoras. Asimismo, es necesario que el alcance de estos flujos trascienda el Valle Central.
- Fortalecer el vínculo entre las entidades formadoras del talento humano (universidades, institutos, centro de capacitación entre otros) con las empresas de zonas francas. En este sentido, los recientes resultados del convenio entre el INA e Intel Costa Rica parecen apuntar en la dirección correcta.
- Facilitar la transición laboral de personas desde la “economía tradicional” hacia la “nueva economía”, lo cual demanda el desarrollo de sus capacidades en temas tales como manejo de un segundo idioma, ingeniería, sistemas informáticos, así como otro tipo de habilidades en lo que respecta a trabajo en equipo, desempeño por resultados, entre otros.
- Aunado a lo anterior, es preciso reducir la brecha que existe entre la educación pública y privada (especialmente a nivel de primaria y secundaria), la que sin duda se incrementó en los últimos dos años producto de la pandemia por el COVID-19. En este sentido, es urgente velar por la ejecución de los recursos y proyectos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), como herramienta para incrementar el alfabetismo digital y tecnológico de la población nacional.
- Impulsar políticas de generación de empleo que facilite la inclusión de las mujeres al mercado laboral[2] en igualdad de condiciones y evite la “tentación” de incentivar actividades productivas que, producto de construcciones sociales de género tradicionales, han sido normalmente ocupadas por varones.
[1] Información según el Índice Mensual de Actividad Económica respectivo.
[2] Con base en datos de la CEPAL (CEPALSTAT), se observa que en América Latina y el Caribe prácticamente 50 de cada 100 mujeres en edad de trabajar participaron en el mercado laboral (ya sea ocupadas o en búsqueda de empleo) durante el periodo 2014-2020. Esta cifra para el caso de Costa Rica se reduce a 47 de cada 100 mujeres, ostentando la sexta posición más baja, solo por encima de Guatemala, México, Honduras, El Salvador y Argentina.