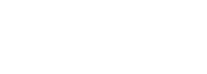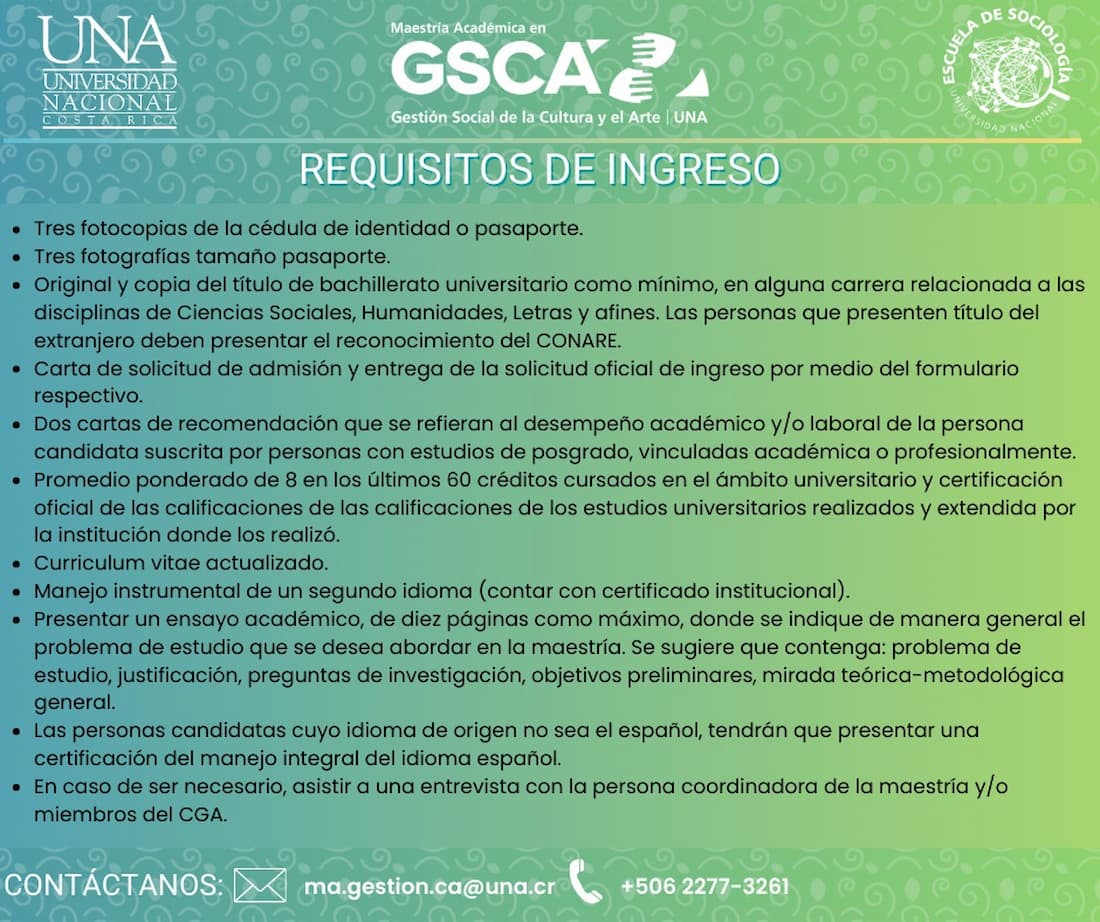De la filosofía, existen pensadores que han teorizado respecto al modelo que deben implementar las sociedades para ser más justas y equitativas con su población. Las posiciones van desde, quien como Roberto Nozick, apela al funcionamiento de un Estado mínimo y a la privatización de los servicios públicos, hasta otros, como John Rowls, quien, por el contrario, defiende la tesis a favor de la igualdad de oportunidades y la distribución de la riqueza, bajo un esquema del Estado de bienestar.
El proyecto de investigación Justicia en tiempos de crisis: conversaciones sobre la encrucijada económica, política y social de Costa Rica en la era pos Covid 19, del académico Esteban Aguilar, subdirector de la Escuela de Filosofía, contextualizó las posturas de cuatro filósofos plasmadas en teorías de la justicia y cómo se adaptan a la realidad nacional.
Una teoría de justicia se refiere a los tipos de disposición social que pueden defenderse. Para efectos del proyecto, Aguilar se centró en las posiciones de Nozick, Rowls, así como de Ronald Dworkin y Gerald Cohen.
Dowrkin ha sido partidario de la desigualdad social, vista como el resultado de la acción individual de cada persona, mientras que Cohen establece una teoría sobre la igualdad de oportunidades, insuficiente en la era liberal y que no redistribuye la riqueza.
Aguilar llama la atención en el sentido de que, si bien no se ha llegado al extremo de plantear propuestas que enrumben al país hacia un funcionamiento con un Estado mínimo, sí existe una clara intención para debilitar al aparato estatal como tal.
El estudio consideró la publicación de un libro de entrevistas con líderes sectoriales, quienes dieron su visión hacia la forma en que opera el Estado costarricense con base en esas teorías.
Se realizaron transcripciones de entrevistas con Lenin Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinaes); María Marchena, de la colectiva Akoben que vela por los derechos de las mujeres afrocostarricenses; el economista Luis Paulino Vargas; el activista de la comunidad LGTBI+, Marco Castillo y el indígena Pablo Sibar, de la comunidad Térraba-Brörán.
En cada una de las entrevistas se refleja la sensación de debilitamiento de la acción estatal, de la desprotección hacia ciertos sectores y el desfinanciamiento público. Ocurre al hablar, por ejemplo, de la situación en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de las jornadas laborales precarizadas y de la estructura regresiva del sistema tributario costarricense.
Sus voces también denotan el descontento ante situaciones como el enfoque absolutista de la igualdad, que deja por fuera a diversas minorías y a la brecha entre una visión económica dominante y aquella que represente y respete a las comunidades indígenas.
Esta última posición, del líder indígena Pablo Sibar, ocurre justo en un contexto donde organizaciones de derechos humanos solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos brindarle medidas de protección ante un episodio de despojo de tierras y de invasión, que ocurrió semanas atrás.
Manifestaciones
Esteban Aguilar explicó que la teoría de la justicia de Nozick alude a un estado de anarquía, donde los servicios que brinde el Estado se limiten a la seguridad (evitar los delitos), a la operación de jueces que dicten la justicia y al trabajo de fuerzas armadas que impidan la invasión de un país a otro.
No es el caso costarricense, señala, aunque sí enfatiza que otras desatenciones en materia de inversión, salud, educación, infraestructura, provisión de servicios públicos, han transitado entre propuestas (algunas más veladas que otras), que buscan concederlas a manos privadas.
“En la actualidad no se habla de una privatización a ese nivel, aunque algunos sectores políticos sí abogan por el cierre de algunas instituciones, como ocurre con Recope. Pero sí vemos que existe un intento, al menos de formular políticas públicas bajo esa línea”, manifestó el académico.
Otra área que influye es el de la opinión pública, los medios de comunicación y el uso que se da desde el propio Gobierno para enfatizar en la necesidad de aplicar cambios urgentes en el funcionamiento estatal. En ese sentido, Aguilar indicó que desde la polarización se ha buscado generar un choque y una discusión entre quienes estén a favor o en contra para “generar un ambiente político que para algunos es favorable”.
Sin embargo, una de las grandes contradicciones que se observan en el discurso político actual, según el autor del proyecto, es que quienes más optan por un cambio de rumbo hacia una menor participación estatal en los asuntos públicos “son beneficiarios de ese mismo Estado social de derecho; entonces, hay una desconexión con la realidad, donde se ataca aquello que los beneficia, mientras que por otro lado se defiende lo que los perjudica”.
Otra manifestación disimulada por reducir el rol del Estado está en el desfinanciamiento e incluso en el cierre técnico de algunas instituciones. Ocurre, por ejemplo, con el presupuesto de la educación pública y el impago de la deuda estatal con la CCSS.
Hacia una mayor justicia
En el cierre, el proyecto de investigación de la Escuela de Filosofía buscó determinar, a partir de las entrevistas y las teorías analizadas, las formas más justas en que la sociedad costarricense puede avanzar en medio de los múltiples retos económicos y sociales que afronta.
Tres fueron los hallazgos, a modo de sugerencias: ahondar en el consenso social, a pesar del entorno de polarización que se vive; abrir el camino hacia una reforma tributaria justa, que permita una distribución más equitativa de la riqueza; generar las condiciones hacia una verdadera igualdad de oportunidades, lo cual implica “que todas las personas tengan las mismas posibilidades de éxito, sin importar su origen económico, social o cultural.
¿Es posible optar por estos caminos al iniciarse próximamente la contienda electoral? “Idealmente sí debería estar en el debate público, ha estado en algunos discursos políticos, lo que pasa es que se diluye”. Subrayó Aguilar. Mientras tanto, el país sigue expectante sobre cómo estas teorías de la justicia siguen, de manera deliberada o no, adquiriendo un rol preponderante en las acciones que determinan la función del Estado en la vida de las personas.