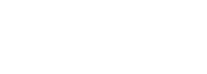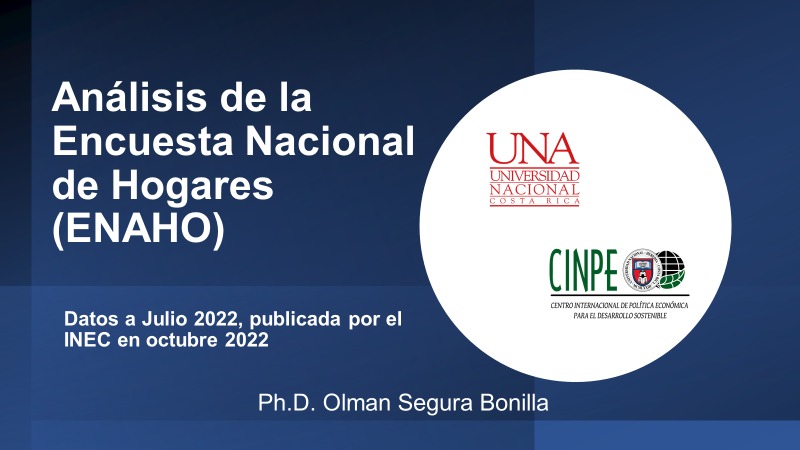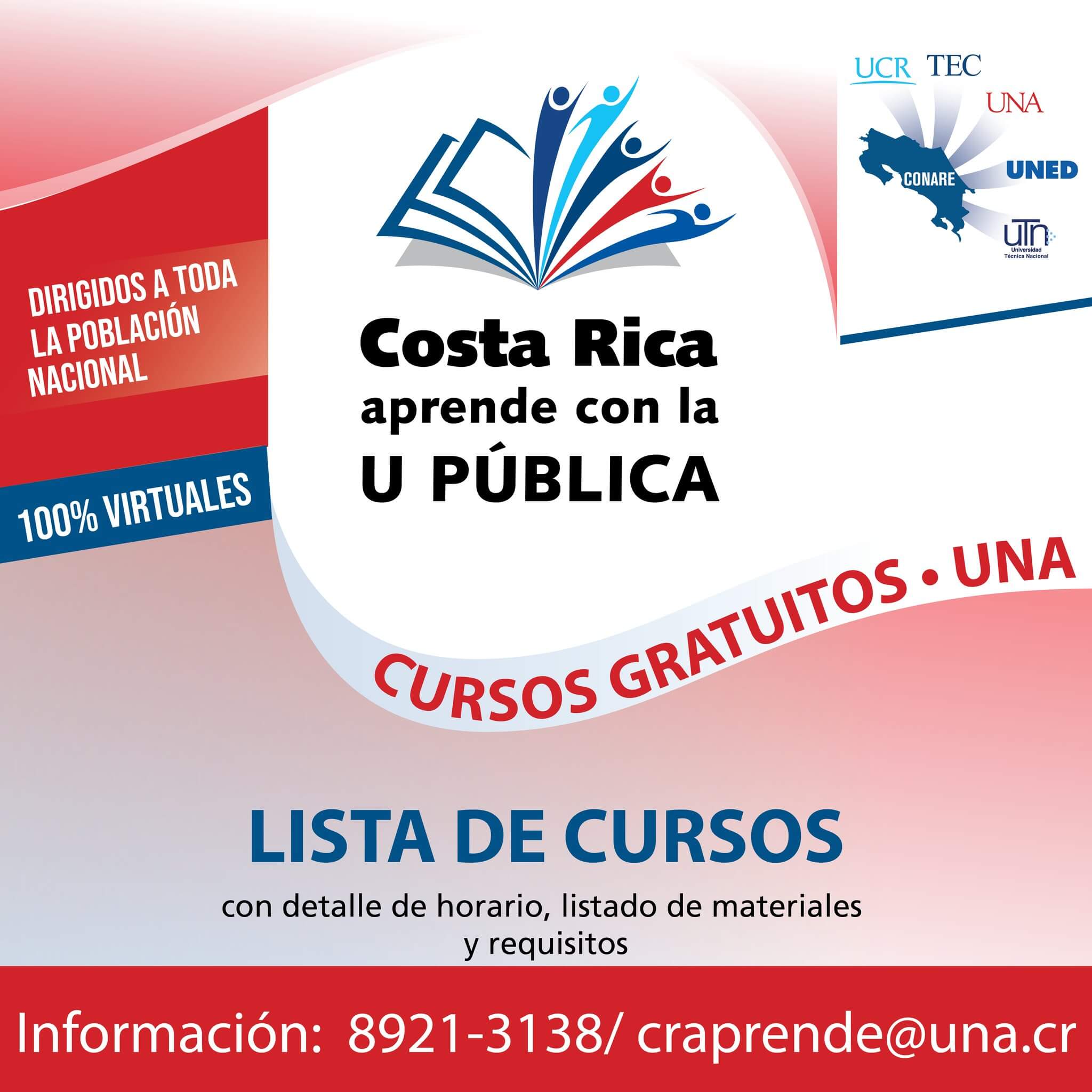Ante la propuesta de algunas empresas importadoras de agroquímicos de flexibilizar las normas para el ingreso de plaguicidas en el país durante la crisis sanitaria, el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, la Escuela de Ciencias Agrarias y la División de Educación Rural de la Universidad Nacional, hacen un llamado vehemente con el fin de resguardar salud de quienes trabajan la tierra, sus familias, comunidad, consumidores, y de la vida ecosistémica en general.
La actual crisis sanitaria derivada de la pandemia causada por el coronavirus, evidencia más que nunca la crítica importancia del trabajo de las personas agricultoras que producen los alimentos básicos y la sociedad necesita consumir, cuya labor es poco valorada.
Durante sus labores agrícolas, estas personas se exponen a condiciones ambientales desfavorables como la radiación solar intensa, el viento, la lluvia, y a sustancias químicas peligrosas, que utilizan en muchas ocasiones sin conocimiento o con conocimientos limitados.
El Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (Iret-UNA), la Escuela de Ciencias Agrarias (ECA-UNA) y la División de Educación Rural (DER-UNA), emitieron un pronunciamiento donde hace un llamado vehememnte al Servicio Fitosanitario del Estado, para velar en el proceso de registro de nuevos ingredientes activos de plaguicidas y que se haga conforme a la normas y procedimientos establecidos, y que la crisis sanitaria no sea aprovechada por algunos grupos de poder y ejercer presión para que se flexibilice este proceso y se realice de manera laxa e inadecuada, poniendo en riesgo la salud de las personas aplicadoras, sus familias, comunidad ecosistémica, y los consumidores.
El manejo de los problemas derivados de organismos no deseados en los cultivos (plagas, enfermedades y malezas), deben afrontarse mediante estrategias integrales y no con soluciones unilaterales, las cuales provocan efectos colaterales y crónicos indeseados en el ambiente y en las poblaciones vecinas de los campos agrícolas.
Según la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), el uso promedio de plaguicidas por superficie de tierras de cultivo para Costa Rica entre los años 2011 a 2017 se mantuvo entre valores de 23,6 a 22,2 kilogramos de ingrediente activo por hectárea por año (kg i.a./ha/año), y para el año 2015, ocupó el cuarto lugar mundial con 22,9 kg i.a./ha/año, después de las pequeñas islas de Bahamas (80,26), Barbados (27,9) y Maldivas (25,72). Costa Rica usa alrededor de 13 millones de kilogramos de ingredientes activos de plaguicidas cada año, de los cuales cerca de un 80% se consideran Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs), de acuerdo con los criterios FAO, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Red de Acción en Plaguicidas (PAN).
Alto riesgo
De acuerdo con los investigadores, algunos de los PAPs pueden ser adquiridos de forma libre, por lo tanto, existe la probabilidad de que las personas agricultoras, sobre todo a pequeña escala, no hayan recibido capacitación adecuada sobre su uso y peligros asociados, poniendo el riesgo su salud, la de sus familias y de sus comunidades.
“Los datos reportados al Centro Nacional de Intoxicaciones indican que para el año 2019 se tuvieron 1.271 casos de intoxicaciones agudas no fatales provocadas por 107 diferentes plaguicidas. Dentro de los plaguicidas conocidos por provocar la intoxicación se tienen a cipermetrina (161 casos), glifosato (93), paraquat (74), ácido bórico (67), diazinón (65), 2,4-D (43), aletrina (42), diclorvos (34), rodenticidas como brodifacouma (29) y coumtetralil (28), además de metomil (27) y clorpirifos (26), entre otros.
La mayor cantidad de intoxicaciones con plaguicidas se produjeron durante “labores agrícolas” (716 casos), de los cuales 270 fueron producidas de forma “ocupacional”, 148 por “tentativa de homicidio” y 106 por exposición “ambiental”. De forma “doméstica” se produjeron 291 intoxicaciones, de las cuales 162 fueron por causa “accidental”, 34 por “tentativa de homicidio” y 31 por exposición “ambiental”. Los datos anteriores pueden incrementar debido a la falta de registro o al subregistro que hay en el país, que según la OPS pueden ser aproximados al 96%”.
Para los especisliastas, no es una solución adecuada registrar más ingredientes activos para su uso en el país, ni mucho menos recomendar el uso de mayores cantidades de plaguicidas.
“Los requisitos de las evaluaciones toxicológicas de las sustancias que se deseen registrar, deben de mantenerse en estricto apego a los procedimientos establecidos para asegurar una calidad ambiental y salud para todos los costarricenses y no solo convertirse en tramitología irresponsable para que las industrias químicas sigan llenando nuestros campos con venenos”.
Se ha vinculado la exposición a plaguicidas con problemas inmunitarios en poblaciones humanas, hecho especialmente importante en el contexto de la pandemia que estamos viviendo. Los plaguicidas son reconocidos como una de las amenazas más graves para la salud y el ambiente, conclusiones a las que llegan una gran cantidad de estudios documentados en publicaciones científicas que reportan los efectos agudos y crónicos de estas sustancias en la salud, en la disminución de la biodiversidad global y finalmente en la salud ecosistémica.
De igual manera, el Iret-UNA ha conducido diversos estudios en Costa Rica que evidencian la situación grave que se vive en el país, sobre todo con relación al uso de PAPs y la presencia de estos en diferentes compartimentos ambientales y afectaciones a la salud ecosistémica. “La regulación del uso, manejo y comercialización de los plaguicidas es una actividad crítica de los gobiernos para minimizar efectos adversos en la salud y el ambiente, en muchos de nuestros países latinoamericanos, esta regulación no es adecuadamente apoyada ni implementada”.